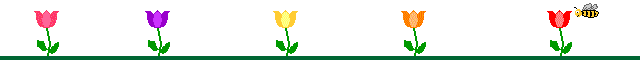Cuando tenía
tres a os mi padre nos trajo a Barcelona.
De aquellos
primeros a os, de mi país solo tengo recuerdos aislados
de colores, de olores y de sabores que, a veces, al
pasear por Barcelona, creo vagamente recordar.
Aquí, de ni a,
todo iba bien, el colegio me gustaba, tenía muchas
amigas y con ellas jugaba por las calles de mi barrio.
Según me iba
haciendo mayor las cosas fueron cambiando, al principio
muy lentamente y al final de una manera brusca.
Intentaré explicarme mejor.
Cuando cumplí
13 a os ya no me dejaban salir a la calle más que para
ir al colegio y a comprar. Al principio lo pude soportar
pero, poco a poco, los muros de casa se me caían encima.
Tuve que aprender a mentir y comencé a inventar
actividades extra escolares que no existían para poder
estar fuera de casa y hablar con mis amigas. Recuerdo
que los exámenes los hacía mal para ir a clase durante
los veranos, única manera de poder salir.
Un verano,
cuando cumplí los 17 a os, mi padre dijo que iríamos a
Marruecos a ver a la familia. Me puse contenta, pues al
menos supondría un cambio en mi rutina. Unos parientes
nos dejaron una vieja furgoneta, que llenamos hasta los
topes, y comenzamos el viaje hasta Chechauen, nuestra
ciudad. Sentada, desde la furgoneta, mi país me gustó,
fue como un masaje para mis recuerdos, esos si que eran
los colores que yo recordaba, los olores que yo había
sentido de peque a.
Al llegar
visitamos a todos nuestros parientes y enseguida comencé
a ver los cambios. Mi madre se puso un pa uelo que le
tapaba toda la cara, solamente los ojos se le podían
ver, todas mis tías también vestían de la misma manera;
los chicos iban por las calles, las chicas no. Ya había
visto algunas fotos y los comentarios de mi padre en
casa algo me hacían prever, pero verlo, sentirlo, me
provocó una sensación de rechazo, todo aquello no me
gustaba.
Un buen día
hubo preparativos en mi casa, me dijeron que vendrían
visitas y que yo tenía que ponerme guapa. Me vistieron
con un traje de bonitos colores, me pusieron un pa uelo
transparente y me sentaron con las mujeres en un rincón
de la sala.
Esa novedad,
que me permitía salir de la rutina diaria, al principio
me ilusionó, pero un presentimiento me hizo ponerme en
guardia.
Por fin
llegaron los visitantes, unos padres con su hijo. La
madre se vino a nuestro rincón y los hombres comenzaron
a hablar. Yo intentaba seguir su conversación, pero las
risitas de las mujeres mirándome me lo impidieron. En un
momento en que el chico volvió su rostro y me miró, las
histéricas risitas de las mujeres me hicieron sospechar
lo peor.
A los pocos
días volvimos a Barcelona, yo pensando que nunca más
volvería a mi país. Por fin, un día mi madre me explicó
lo que habían hablado los hombres en aquella visita que
yo no lograba quitarme de la cabeza. Mi padre había
decidido que tenía que casarme con Mohameh, el chico
aquel de mirada gris. Yo estaba asustada, mi madre
seguía hablando y me decía que era un buen chico, que
tenia un trabajo fijo de policía y que la boda estaba
hablada para cuando yo cumpliera los 18 a os. Comencé a
llorar, me sentí terriblemente sola y le dije a mi
madre, entre lágrimas, que no me quería casar. Mi madre
me explicó que las decisiones de los hombres no se
podían discutir, simplemente había que cumplirlas.
Durante los
días siguientes anduve como sonámbula por casa, todos
mis pensamientos estaban puestos en que tenía que huir.
Mi madre algo debió de sospechar, pues me dijo que si me
iba de casa y no cumplía los mandatos de mi padre, nunca
más podría volver. Durante horas y horas lloré, no
quería casarme, pero tampoco quería dejar de ver a
Fátima, mi hermana peque a, que con sus 8 a os no podría
entender mi huida.
El tiempo
pasaba, mi cumplea os se acercaba y con él lo que ello
implicaba. Un día en que no podía soportarlo más, fuí a
mi habitación, di un beso a Fátima con lágrimas en los
ojos y le dije adiós. No sé si ella lo entendió, pero
también lloró. Cogí la bolsa de la compra y le dije a mi
madre: -Además del aceite ¿quieres algo?
Nunca más he
vuelto, hoy vivo con mis amigos, con mi gente. De vez en
cuando me acuerdo de Fátima, de mi madre, y el corazón
se me agrieta, pero tuve que escoger. Cuando dos
culturas se enfrentan siempre hay que escoger, irse por
un camino y dejar otro, a veces ambos se pueden cruzar,
a veces nunca más lo hacen.